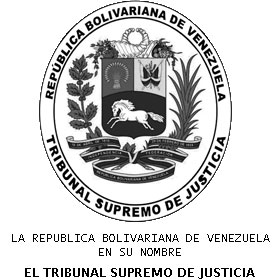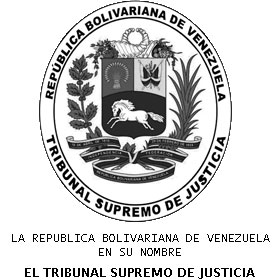La República Bolivariana de Venezuela
En su nombre:
El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Con sede en Cabimas
Exp. 2095-12-65
DEMANDANTE: La ciudadana VICTORIA AVILES, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad No. V-1.189.158, domiciliada en el Municipio Autónomo Cabimas del estado Zulia.
DEMANDADO: El ciudadano PEDRO ALFONSO CHIRINO NAVA, venezolano, mayor de edad, soltero, trabajador petrolero, titular de la cédula de identidad No. V-3.119.465, domiciliado en el Municipio Cabimas del estado Zulia.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: El profesional del derecho DARIO GÓMEZ GARRIDO, titular de la cédula de identidad No. V-5.723.331, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 34.954.
APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDADO: Los abogados en ejercicio JULIO RAUL AÑEZ LEON y MONICA LAGUNA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 41.730 y 35.965, respectivamente.
Ante este Superior Órgano Jurisdiccional subieron las actas que integran el presente expediente, remitidas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, relativo al juicio de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONCUBINARIA seguido por la ciudadana VICTORIA AVILES, en contra del ciudadano PEDRO ALFONSO CHIRINO NAVA. Motivado a la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandante, contra la decisión dictada por dicho Juzgado en fecha 13 de agosto de 2010.
ANTECEDENTES
Acudió por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, la ciudadana VICTORIA AVILES, ya identificada, con la debida asistencia del abogado en ejercicio DARIO GÓMEZ GARRIDO, ya identificado; y propuso demanda de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONCUBINARIA en contra del ciudadano PEDRO ALFONSO CHIRINO NAVA, fundamentándola en los artículos 767 y 768 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, alega la actora que desde hace más de treinta (30) años vivió junto con el demandado Pedro Alfonso Chirino Nava, en concubinato públicamente como marido y mujer con domicilios sucesivos. Que, durante su concubinato, procrearon dos hijos, considerados naturales por la ley, llamados Rolando José y Noemí Dominga Chirinos Avilés; Que el referido demandado, antes de juntarse a vivir con la demandante, carecía de toda clase de recursos económicos en general, por lo que ella misma le ayudaba a cubrir sus necesidades perentorias. Afirma también la accionante que durante la unión concubinaria, adquirieron varios bienes muebles, como un inmueble constituido por una casa quinta y su terreno propio, ubicado en la Avenida 32 a ciento treinta y tres metros de la carretera “G”, Sector Bello Monte, en jurisdicción del Municipio Cabimas del estado Zulia; Que el ciudadano Pedro Alfonso Chirino Nava, al encontrarse económicamente desahogado, en forma engañosa, el día 14 de febrero del año 2001, se fue del hogar y se puso a vivir con otra ciudadana, tratando de vender el inmueble ya descrito; tratando también de ocultar y malversar todos los bienes comunes habidos durante su concubinato. La actora estimó la demanda en la cantidad de cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,oo) y, acompañó las documentales que consideró pertinente.
A dicha demanda el Juzgado del conocimiento de la causa la admitió en cuanto ha lugar en derecho el día 22 de marzo de 2004, ordenando emplazar al ciudadano Pedro Alfonso Chirino Nava, a los fines de dar contestación a la referida demanda.
En fecha 24 de marzo de 2004, la demandante otorgó poder judicial especial apud acta, al abogado DARIO GÓMEZ GARRIDO.
En fecha 21 de febrero de 2005, el Alguacil Temporal del a quo, agregó el Recibo de Citación firmado por el demandado el día 18 de febrero de 2005.
En fecha 14 de abril de 2005, compareció por ante el Juzgado de la causa el ciudadano PEDRO ALFONSO CHIRINO NAVA, y confirió poder apud acta al profesional del derecho JULIO RAUL AÑEZ LEON.
En fecha 02 de mayo de 2005, el Tribunal de la causa admitió las respectivas fórmulas probáticas aportadas por las partes en el presente juicio.
En fecha 28 de julio de 2005, el apoderado judicial del demandado, mediante diligencia, solicitó al Tribunal fije oportunidad para la presentación de informes.
En fecha 02 de agosto de 2005, el a quo procedió a fijar el Décimo Quinto (15°) día hábil de despacho siguiente, después de constar en actas la notificación de las partes, a los fines que las procedan a presentar sus respectivos Informes.
En fecha 12 de agosto de 2005, el demandado a través de diligencia otorgó poder a la abogada ENEIRA GARCIA ALDANA.
En fecha 26 de septiembre de 2007, se dio por notificado el apoderado de la parte actora del auto dictado por el a quo en fecha 02 de agosto de 2005.
En fecha 11 de marzo de 2010, el demandado otorgó poder apud acta a la profesional del derecho MONICA LAGUNA.
En fecha 06 de agosto de 2010, la parte demandada solicitó la perención de la presente acción.
En fecha 13 de agosto de 2010, el Tribunal de la causa profirió sentencia declarando PERIMIDA LA INSTANCIA.
En fecha 29 de junio de 2012, el apoderado judicial de la parte demandante ejerció recurso de apelación en contra de la referida decisión dictada por el a quo, el día 13 de agosto de 2010.
En fecha 09 de julio de 2012, el Juzgado de la causa acordó oír la apelación interpuesta en ambos efectos, ordenando remitir las presentes actuaciones a esta Superioridad, quien le dio entrada el 1° de agosto de 2012.
Llegada la oportunidad para que las partes presentaran escrito de informes, ninguna de las partes asistió a dicho acto.
Con estos antecedentes históricos del asunto, siendo hoy el séptimo día del lapso establecido en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal procede a dictar sentencia y, para ello, efectúa las siguientes consideraciones:
COMPETENCIA
La sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, en un juicio de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONCUBINARIA. Por lo cual, este Tribunal como órgano jerárquicamente Superior del a quo, con competencia territorial y material, le corresponde su conocimiento de conformidad con lo previsto la Ley Orgánica del Poder Judicial. ASÍ SE DECLARA.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
A los efectos de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Superior Instancia, se efectúan las siguientes consideraciones:
Es ineludible precisar algunos aspectos relacionados con la perención, específicamente, en cuanto su definición, naturaleza, supuestos de procedencia, carácter restrictivo de los elementos reguladores referidos a dicha institución; basado lo anterior en un análisis hermenéutico fundamentado en los principios de justicia consagrados en la Constitución de implicancia en el orden procesal.
Henríquez La Roche, R. (“Código de Procedimiento Civil”. Tomo: II. Caracas. Ediciones Liber. 2004, pág. 345), comenta: “La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia…”. Como puede observarse, el Código de Procedimiento Civil de 1986, contrariamente al código de 1916, asume una concepción objetiva de la perención, de ahí su carácter eminentemente sancionatorio.
En cuanto su naturaleza, siguiendo a Badell Madrid, A. (“La perención de la Instancia. Nuevas Tendencias Jurisprudenciales”. En Libro Homenaje a Humberto Cuenca. Caracas. Colección Libros Homenaje No. 6. Tribunal Supremo de Justicia. págs. 29-85), se asevera que la perención de la instancia debe concebirse como un instituto de eminente naturaleza adjetiva, más concretamente, de derecho adjetivo especial. Pues, se debe partir de la premisa según la cual el Código de Procedimiento Civil es ley especial frente a otros cuerpos legales que en su normativa regulan la materia. Además, es precisamente en la Norma Adjetiva Civil donde la institución ha sido cabalmente regulada.
En este orden de ideas, el autor citado en último término, afirma que de manera tradicional la perención ha sido vista como un medio de terminación del proceso basado en la presunción de abandono del interés procesal por las partes. Esto ante la carencia de impulso procesal por un periodo de tiempo legalmente determinado y de aquellas actividades del trámite procesal cuyo desarrollo son de estricta responsabilidad de los confluctuantes. De lo anterior, se deduce que la perención tiene por fundamento una presunción del abandono del procedimiento por las partes intervinientes, debido a la no realización de actividades procesales obligatorias o que representan cargas en la relación jurídico adjetiva, se insiste, por el transcurso de un tiempo legalmente establecido en la norma.
Por lo que respecta a las condiciones o estructuras contingentes para que opere la perención o caducidad del proceso como se le conoce en otros órdenes jurisdiccionales, dichos presupuestos son los siguientes:
a) Existencia de una instancia válida, pues como se dijo, la sanción intrínseca a la perención tiene como efecto principal la caducidad, o más acorde con nuestro derecho, la extinción de la instancia con las subsiguientes consecuencias que tal declaratoria origina;
b) El transcurso de un periodo determinado según la especie de perención que se refiera, sea: breve, anual o de seis meses debido a la no solicitud de la publicación de los edictos a raíz de la suspensión del proceso por muerte de alguna de las partes o por pérdida sobrevenida del carácter con el cual se actúa y;
c) La no realización de actividades en el proceso cuya carga u obligación le corresponde a las partes. Por lo cual, cuando se encuentre pendiente una actividad del proceso que atañe al Juez, v. gr., dictar sentencia, no procede la perención.
Siguiendo con estas consideraciones, por lo que respecta a la interpretación restrictiva de las normas que regulan la perención, tal circunstancia obedece a su fundamento sancionatorio y su carácter limitativo de derechos. Razón por la cual sus reglas deben ser interpretadas strictus sensu, esto es, se reitera, restrictivamente.
Asimismo, ese análisis hermenéutico ha de hacerse en armonía con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico e, insoslayablemente, con los derechos y garantías aplicables al orden procesal. En este último caso, las normas relativas a la perención deben ser vistas desde el prisma constitucional del derecho de la defensa; los atributos de la tutela judicial efectiva, v. gr., el derecho de acción y de acceso a la jurisdicción, la celeridad, la economía procesal, la justicia expedita, entre otros; así como también, en forma acorde con la garantía del debido proceso.
Expuesto lo precedente, se tiene que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención….”.
Por su parte, el artículo 199 de la Ley Adjetiva Civil, dispone:
“Los términos o lapsos de años o meses se computarán desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso, y concluirán el día de fecha igual a la del acto, del año o mes que corresponda para completar el número del lapso.
El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes; se entenderá vencido el último de ese mes.”.
Ahora bien, de autos se aprecia lo siguiente: Consta al folio 18 de las presentes actas, que en fecha 21 de febrero de 2005, fue agregado al presente expediente la constancia que fue citado el demandado de autos. Posteriormente a dicha actuación, no consta de las actas procesales que el demandado se haya opuesto a la partición.
Al respecto, el artículo El artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes.
Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación.”
Por su parte, el artículo 778 eiusdem, establece los efectos del acto de contestación de la demanda de partición. Dicha norma prevé:
“En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse es mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento.”
Seguidamente, el artículo 780 de la Norma Adjetiva Civil, preceptúa lo relacionado con la llamada contradicción relativa o parcial, dicha regla es del tenor siguiente:
“La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicha y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.
Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.”
En lo que atañe al sentido y alcance que el Tribunal Supremo de Justicia le ha venido otorgando a las normas in commento, la Sala de Casación Civil, reafirmando criterio positivo y reiterado a lo largo de su producción sentenciadora, en su fallo de fecha 11 de octubre del 2000, dictado en el Expediente N°. 99-1023, en ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, asentó:
“El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva civil, ex artículos 777 y siguientes; de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber: 1) Que en el acto de la contestación de la demanda, no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partido, como ya se indicó; contra las decisiones que se produzcan en esta segunda hipótesis, se conceden tanto el recurso subjetivo procesal de apelación como el extraordinario de casación.
Éste ha sido el criterio sostenido en forma reiterada por este Máximo Tribunal, así se ha pronunciado la Sala en sentencia de fecha 2 de junio de 1999 en el juicio de Antonio Contreras y otro contra José Fidel Moreno:
‘(…) El juicio de partición está conformado por dos fases o etapas: una, que se tramita por el procedimiento del juicio ordinario y, la otra, que es la partición propiamente dicha.
Aún cuando este proceso debe promoverse por los trámites del juicio ordinario, sin embargo, esta vía sólo se abre si hubiere oposición a la partición o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados. En el caso de que se contradiga la demanda, el proceso continuará su curso hasta dictarse sentencia definitiva y en el supuesto de que ello no ocurriera comenzará a practicarse las actuaciones necesarias para el nombramiento del partidor, fase ésta en la que se ejecutarán las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes’.
Así lo ha interpretado esta Corte en su reiterada doctrina, entre la que se cita la contenida en el fallo del 2 de octubre de 1997 (Antonio Santos Pérez c/ Claudencia Gelis Camacho), en la que dejó sentado lo siguiente:
‘(…) En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere al carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en a que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso (…)’.
El artículo 780 del Código de Procedimiento Civil (sic) establece:
(…).
Esta disposición adjetiva determina que, en aquellos casos, como el de autos, en que se discuta el carácter o la cuota de los interesados, deberá sustanciarse el proceso por los trámites del juicio ordinario, hasta dictarse sentencia definitiva que embarace la partición.
Para el Dr. Francisco López herrera, en su obra ‘Derecho de Sucesiones’:
‘(…) La sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento de partición de herencia, es simplemente preparatoria de ésta: No efectúa división alguna, sino que se limita a decidir si la misma es o no procedente (…)’.
En el subjudice, se está en el segundo de los supuestos señalados supra, es decir que en el procedimiento de partición hubo oposición sobre algunos de los bienes objeto de ella: Ahora bien, sobre aquellos bienes contra los que no la hubo, ala estar de acuerdo los herederos en relación a su división, procedía sólo emplazar a las partes para que se realizara el nombramiento del partidor, no era menester realizar ningún otro pronunciamiento al efecto, de acuerdo a la doctrina comentada”.
En relación con este especial procedimiento contencioso, igualmente se ha pronunciado la doctrina. Es así como, en lo que se refiere a las formas de oposición parcial, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra sobre comentarios al “Código de Procedimiento Civil”. Tomo V. Caracas, Ediciones Liber, 2004, pág. 778, señala: “…Si la oposición versa sobre la inclusión o exclusión de algunos bienes en el acervo, tal disputa se dilucidará en cuaderno separado, siguiendo su curso normal la partición de los restantes bienes. …”.
En un mismo sentido, Abdón Sánchez Noguera, en su obra “Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos”, 2da. Edic. Caracas. Ediciones Paredes.2002, pág. 496, en cuanto a la contradicción del dominio común respecto de alguno o algunos bienes o sobre la totalidad de los mismo, lo que a juicio de quien decide, es extensible a los supuesto de oposición basada por la omisión de algún bien común, comenta lo siguiente: “Aun cuando tal defensa no aparece entre las que señala el artículo 778, que manda sustanciar y decidir tal contradicción por los trámites del procedimiento ordinario. Se trata de contradecir el estado de comunidad, bien en forma parcial o total respecto de alguno o algunos bienes, o de todos los bienes que constituyen la comunidad cuya liquidación se pretende.”.
Como se observa de los comentarios jurisprudenciales y doctrinales antes expuestos, pueden suscitarse varios supuestos relacionados con la tutela jurisdiccional de partición de bienes de una comunidad: a) que no haya contradicción en cuanto a los bienes que forman parte de lo pretendido, ante lo cual se procederá al nombramiento del respectivo partidor; b) que exista oposición basada en alguno de los supuesto que se extraen del artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, ante lo cual, la causa se tramitará por el juicio ordinario a los fines de dilucidar la controversia plantead y; c) las razones contempladas en el artículo 780 eiusdem, es decir, los casos de contradicción parcial, ante lo cual se seguirá el procedimiento ordinario, “… sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicha y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.”.
Visto esto, en el sub iudice se aprecia que el demandado no contestó la demanda, por lo tanto la presente causa se encontraba en fase de “…vista la causa…”, es decir, sólo en espera que el Juzgado del conocimiento de la causa revisará si la pretensión estaba apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, para que emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente, pues, la inactividad del juez después de vista la causa, no produce perención. Por lo cual, no se produjo el supuesto de procedibilidad de perención de la instancia al que se contrae el encabezamiento del tantas veces citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, esta Superior Instancia, en virtud de las facultades ordenadoras y estabilizadoras del proceso que le asisten a este juzgador, y dada su función de vigilante en el cumplimiento del orden público, en especial, en lo que atañe a la satisfacción de las normas procesales que exorbitantemente poseen tal carácter; se hace necesario considerar en lo relacionado con el acto de admisión de la demanda, que esta consiste en la actuación procesal que marca el inicio de la función jurisdiccional del Estado, siendo a su vez activada por el requerimiento de la tutela judicial formulada por la parte actora en ejercicio de su derecho de acción. En ese sentido, se está ante un acto de suficiente relevancia - dada la cualidad que le deviene como consecuencia del interés colectivo del cual está impregnado - que lo reviste como de orden público. Por ende, debe ser salvaguardada dicha actuación como mandato insoslayable de quien decide
Lo expuesto precedentemente origina que la admisión de la demanda se conciba como una actividad que puede oficiosamente ser revisada en cualquier estado y grado de la causa, más aún, si en lo que respecta a la tutela requerida, la misma está relacionada con el estado de las personas, o como ocurre en el sub iudice, con un presunto régimen patrimonial existente a partir de una supuesta relación concubinaria alegada en autos.
En este orden de ideas, dadas las funciones revisoras de este órgano jurisdiccional Superior, garante de la constitucionalidad y, como se dijo, en favor de garantir la exhaustiva aplicación de las normas revestidas de orden público; se efectúa el siguiente razonamiento:
El artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra:
“Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.”.
El constituyente de 1999, en esa actitud plasmada en el texto fundamental de dar fiel respuesta a la realidades imperantes en la sociedad venezolana, y rendir apología a la estructuración de un Estado Social de Derecho y de Justicia, reconoce a las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, siempre y cuando cumplan los requerimientos de Ley, los mismos efectos que el ordenamiento jurídico atribuye al matrimonio como unión de derecho. En Venezuela es común encontrar uniones y familias estables en las cuales el vínculo matrimonial está ausente, sin embargo, se cumplen cabalmente todos los derechos atribuibles a las uniones conyugales.
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en sentencia de fecha 15 de julio de 2005, caso C. Mampieri, en el recurso de interpretación formulado respecto al artículo in examine, asentó:
“Unión estable no significa, necesariamente, bajo un mismo techo (aunque esto sea un símbolo de ella), sino permanencia en una relación, caracterizada por actos que, objetivamente, hacen presumir a las personas (terceros) que se está ante una pareja, que actúan con apariencia de un matrimonio o, al menos, de una relación seria y compenetrada, lo que constituye la vida en común.
… omissis …
Diversas leyes de la República otorgan a los concubinos derechos patrimoniales y sociales en diferentes áreas de la vida, y esto, a juicio de la Sala, es un indicador que a los concubinos se les están reconociendo beneficios económicos como resultadote su unión, por lo que, el artículo 77 eiusdem, al considerarlas equiparadas al matrimonio, lo lógico es pensar que sus derechos avanzan hasta alcanzar los patrimoniales del matrimonio, reconocidos puntualmente en otras leyes.
… omissis…
Se trata de beneficios económicos que surgen del patrimonio de los concubinos: ahorro, seguro, inversiones del contribuyente (artículo 104 de la Ley de Impuesto sobre la Renta lo reconoce), etc., y ello, en criterio de la Sala, conduce a que si se va a equiparar el concubinato al matrimonio, por mandato del artículo 77 constitucional, los efectos matrimoniales extensibles no pueden limitarse a los puntualmente señalados en las leyes citadas o en otras normas, sino a todo lo que pueda conforman el patrimonio común, ya que bastante de ese patrimonio está comprometido por las leyes referidas.
…omissis…
Al aparecer el artículo 77 constitucional, surgen cambios profundos en el régimen concubinario del artículo 767 del Código Civil, ya que existiendo la unión estable o permanente, no hay necesidad de presumir, legalmente, comunidad alguna, ya que ésta existe de pleno derecho –si hay bienes- con respecto de lo adquirido, al igual que en el matrimonio, durante el tiempo que duró la unión y, como comunidad, no es que surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos, o entre uno de ellos y los herederos del otro, como lo contempla el artículo 767 del Código Civil, sino que, al igual que los bienes a que se refiere el artículo 168 del Código Civil, los terceros que tengan acreencias contra la comunidad podrán cobrarse de los bienes comunes, tal como lo pauta dicha norma.
Observada la anterior doctrina jurisprudencial, se tiene que el artículo 767 del Código Civil dispone lo siguiente:
“Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado”.
El citado elemento regulador aportas elementos definidores en cuanto al concubinato, los cuales a los efectos patrimoniales se resaltan:
1. Se trata de una unión no matrimonial;
2. Se requiere vida permanente en tal estado y:
3. Ninguno de los concubinos puede estar casado.
De los anteriores elementos definidores emergen tres requisitos para su calificación:
1. Cohabitación.
2. Permanencia.
3. Compatibilidad Matrimonial.
Lo precedente, encuentra fundamento jurisprudencial en el fallo citado ut supra, el cual asienta:
“…El concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el articulo 767 del Código Civil, y tiene como característica –que emana del propio Código Civil- el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual esta signada por la permanencia de la vida en común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en le calificación del concubinato, tal como se desprende del articulo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la ley del seguro social).
Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común.
Además de los derechos sobre los bienes comunes que nacen durante esa unión (articulo 767 eiusdem), el articulo 211 del Código Civil, entre otros, reconoce otros efectos jurídicos al concubinato, como seria la existencia de la presunción pater ist est para los hijos nacidos durante su vigencia . (Negrillas del texto)
Dado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que reúne los requisitos del articulo 767 del Código Civil, y él viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el articulo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la Ley (Código Civil), para ser reconocido como tal unión. Por ahora –a los fines del citado articulo 77 –el concubinato es por excelencia la unión estable allí señalada, y así se declara…”.(Negritas y subrayado del Tribunal).
En igual sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 14 de noviembre de 2006, con ponencia del Magistrado Luis Ortiz Hernández, Expediente Nº 2006-000215, expresó:
“…Observa la Sala, que la controversia a que se refiere el caso bajo estudio es sobre la petición de los bienes habidos en le comunidad concubinaria que presuntamente existió entre los ciudadanos Janipsy Mayanet Puerta Rada y Elmer Iván Castro, para lo cual la propia ley exige como requisito para demandar este tipo de partición, que la parte actora acompañe a ésta instrumento fehaciente del concubinato, es decir, la declaración judicial que haya dejado establecido la existencia de ese vinculo.(Negrillas y subrayado del Tribunal).
En este orden de ideas, resulta pertinente acotar que, si bien es cierto que la relación concubinaria se encuentra contemplada en la Ley sustantiva, articulo 767 del Código Civil, también es cierto que dicha Ley sólo se establecen los presupuestos de presunción de su existencia.
Ahora bien, para que la presunción señalada pueda construir un hecho cierto, es menester que exista una declaración judicial que así lo declare.
De la revisión realizada sobre las actas que conforman el expediente no se evidencia que la señalada relación de hecho haya sido declarada por ninguna autoridad jurisdiccional, elemento este necesario para establecer la certeza de la existencia real de la misma y de la fecha en que comenzó dicha relación.(Negrillas y Subrayado del Tribunal).
Apreciado lo anterior, a los fines del reconocimiento extensivo de los efectos patrimoniales del matrimonio a las uniones estables de hecho, se hace necesario que dicha relación sea declarada judicialmente. De no existir una sentencia judicial que reconozca como estable una relación de hecho, atendiendo los supuestos que así la determinen, mal puede atribuírsele a tal vínculo efectos que, ineludiblemente, en lo que al patrimonio atañe, están ligados a factores como los de carácter temporal. Es decir, una de las razones por las cuales se hace imperiosa la declaración jurisdiccional de una unión como estable, es que esa declaratoria, entre otros aspectos, determinaría el tiempo del inicio de la respectiva relación, lo que constituye una contingencia de trascendental significación para la fijación de los términos temporales de la comunidad de bienes que haya podido surgir.
Por lo expresado en la presente Motiva, este juzgador considera que de no existir la declaratoria judicial de unión estable, mal ha podido haberse admitido la demanda que derivó en la recurrida, pues se estaría vulnerando la disposición legal citada ut supra, artículo 767 del Código Civil, la cual se reitera, concibe el concubinato como una noción jurídica que requiere su declaratoria por un órgano competente. Lo que, indubitablemente, a su vez se subsume en la estructura contingente del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, reputándose así la referida omisión declarativa como una causal de Inadmisibilidad de la demanda propuesta.
En resumidas cuentas, por no estar en el sub iudice confirmada la existencia de una relación estable de hecho de la manera legalmente requerida, lo cual significa que no ha sido jurisdiccionalmente demostrada la cohabitación, permanencia ni compatibilidad matrimonial, impretermitiblemente, en el Dispositivo del presente fallo, se ha de decidir: INADMISIBLE LA TUTELA PARTICION DE BIENES IMPETRADA; y NULO todo lo actuado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. ASÍ SE DECIDE.
EL FALLO
Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONCUBINARIA seguido por la ciudadana VICTORIA AVILES, en contra del ciudadano PEDRO ALFONSO CHIRINO NAVA, ya identificado, declara:
INADMISIBLE, LA PARTICION Y LIQUIDACION DE BIENES CONCUBINARIOS, seguida por la ciudadana VICTORIA AVILES, en contra del ciudadano PEDRO ALFONSO CHIRINO NAVA, identificados en actas; y, por vía de consecuencia,
NULO, todo lo actuado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Queda de esta manera revocada la decisión apelada.
No se hace pronunciamiento sobre costas procesales, dada la naturaleza de lo decidido.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los ocho (8) días del mes de octubre ¬¬del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.-
EL JUEZ TITULAR,
Dr. JOSE GREGORIO NAVA.
LA SECRETARIA,
MARIANELA FERRER GONZÁLEZ.
En la misma fecha, se dictó y publicó este fallo, Expediente No. 2095-12-65, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m), previo el anuncio de ley dado por el Alguacil a las puertas del despacho.
LA SECRETARIA,
MARIANELA FERRER GONZÁLEZ.
JGN/ca.
|